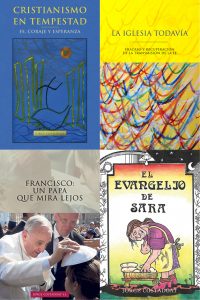Chile ha sido fuertemente impactado por el covid 19. Antes que se declarara la pandemia, el país había lamentado un estallido social extremadamente violento y con penosas consecuencias para mucha gente que sufrió la destrucción de sus bienes, perdió su trabajo o fue víctima del pánico. Esta situación recién se encausó por vías institucionales el 25 de octubre de 2020. Este día el 80% de la población votó en favor de la redacción de una nueva constitución, lo que fue visto como un gran triunfo por muchas personas que, no habiendo recurrido a la violencia mencionada, compartían la indignación que la motivaba por los abusos generados a causa del neoliberalismo. La pandemia de covid 19 lo empeoró todo a un grado insospechado: se enfermó gente, murieron muchos, se agudizó la cesantía, aumentó el hambre y se multiplicaron los miedos. En la actualidad la población está estresada tanto económica como psíquicamente.
Chile ha sido fuertemente impactado por el covid 19. Antes que se declarara la pandemia, el país había lamentado un estallido social extremadamente violento y con penosas consecuencias para mucha gente que sufrió la destrucción de sus bienes, perdió su trabajo o fue víctima del pánico. Esta situación recién se encausó por vías institucionales el 25 de octubre de 2020. Este día el 80% de la población votó en favor de la redacción de una nueva constitución, lo que fue visto como un gran triunfo por muchas personas que, no habiendo recurrido a la violencia mencionada, compartían la indignación que la motivaba por los abusos generados a causa del neoliberalismo. La pandemia de covid 19 lo empeoró todo a un grado insospechado: se enfermó gente, murieron muchos, se agudizó la cesantía, aumentó el hambre y se multiplicaron los miedos. En la actualidad la población está estresada tanto económica como psíquicamente.
Como integrante de la comunidad eclesial de base Enrique Alvear, la cual se halla en un barrio popular de Santiago en las faldas de los Andes, he vivido de cerca este inédito proceso social. La situación de las personas de las poblaciones Esperanza Andina, Los Huasos y Microbuseros ha sido estremecedora. La pérdida de trabajos ha sido angustiosa; algunos no han perdido sus trabajos pero han debido encerrarse en sus casas en espera del término de las restricciones de salidas; otros ha podido continuar trabajando online, pero están agotados; la gente que vive en las calles ha debido salir a buscar ayuda por doquier; ha habido hambre vivido en silencio; ha habido, por cierto, numerosos casos de personas enfermas y muertas; no han faltado personas que se han sentido discriminadas, mal miradas y maltratadas, por el hecho de haber contraído la enfermedad; los niños no han podido ir a la escuela, debiendo soportar el encierro en sus casas, y obligando a sus padres a hacer de profesores, las veces que en sus familias han tenido los medios tecnológicos para seguir las instrucciones de los colegios para hacer las tareas; los niños han experimentado mucha angustia sea por el hambre o el encierro; ha aumentado la violencia intrafamiliar; en circunstancias de tanto estrés, de incertidumbre y de miedo frente al futuro, las familias no siempre han sabido cómo resolver sus conflictos.
Todo esto ha motivado una respuesta popular espontánea a lo largo del país. Las comunidades cristianas, como ha sucedido en otros momentos de la historia de Chile, también han respondido. En numerosos casos –si no todos, no lo sé- se han organizado ayudas. Las parroquias y comunidades pequeñas han levantado ollas comunes, ofreciendo almuerzos todos los días de la semana o día por medio. Un plato de comida consistente, y algo de pan para llevar, ha podido ser suficiente para pasar la jornada. En las dependencias de las iglesias se han instalados cocinas y no han faltado los voluntarios, casi todas mujeres, para hacer turnos en cocinar y distribuir los alimentos. He visto el caso de una pobladora que organizó una olla con la cocina de su misma casa. A veces ha sido necesario entregar cajas con almuerzos para llevar a las familias confinadas en sus viviendas y así no violar las normas de la cuarentena. En estos mismos lugares se han ofrecido otro tipo de ayudas, como ser ropa, que las personas que viven en la calle han podido retirar a su elección.
Nuestra Comunidad Enrique Alvear –una comunidad eclesial de base que se originó por los años noventa en Toma de Peñalolén, una ocupación de terrenos particulares- constituye un caso entre otras comunidades pequeñas que se han hecho grandes en amor y espíritu de servicio. La nuestra es, por cierto, bastante singular. Ella incorpora personas de distintos sectores sociales, provenientes de gente de las poblaciones aledañas y de otros barrios cercanos e incluso lejanos. La vida de la comunidad gira en torno a la eucaristía dominical, en especial mediante una lectura en común de la Palabra y a partir de la vida concreta de las personas, siempre dándose espacio a lo que ocurre en el mundo, en el país y en la Iglesia. Los integrantes tienen la costumbre de hacer entrar en la liturgia la vida real, personal y social. Puesto que no se tiene tiempo suficiente para tener reuniones durante la semana, es la misa misma el lugar en el que se discuten todo tipo de temas y muchas veces se organizan iniciativas como la que comento.
El voluntariado se puede decir que está constituido por mujeres y, algunas veces por hombres. Entre estas mujeres las hay personas que normalmente trabajan en casas particulares y no ha faltado el caso que alguna de ellas, yendo a su trabajo día por medio, se ha dado el tiempo para colaborar en la olla. Lo que se puede decir de estas personas es que se trata de gente extraordinaria. Son personas movidas exclusivamente por amor a los demás. Se desgastan por el prójimo. Entre ellas se ha dado el caso de personas que, contra todas las indicaciones médicas y las recomendaciones de la comunidad, han corrido los riesgos de enfermarse y morir. Es difícil convencerlas que sería más conveniente que se encierren en sus casas sin exponerse a tanto peligro.
La Comunidad Enrique Alvear, como he dicho, ha debido reorganizarse para abordar tantas demandas. El coordinador y otras mujeres muy conectadas y comprometidas de la comunidad han contribuido en la erección de las ollas o han colaborado con ellas. Su contribución ha consistido en verduras y alimentos sólidos. Además, la persona encargada del servicio de solidaridad y su marido prontamente redoblaron los esfuerzos para, en primer lugar, informarse de la gente más desamparada y necesitada de ayuda y, en segundo lugar, para acudir discretamente con algún tipo de ayuda. Las personas necesitadas normalmente no quieren que se sepa que han pasado hambre. Todo esto ha sido posible porque este matrimonio creó una red de colaboradores que pudieran contarles quienes son los pobladores más afectados. En cada pasaje de la población tienen una persona que les informa. Otras dos iniciativas de apoyo han sido la creación de un whatsapp de un grupo de mujeres para para apoyarse anímicamente entre ellas. Y, además, un grupo de hombres que guiado por otro integrante se han reunido a través del Meet de Google.
Entre las iniciativas principales –la que ha demandado más recursos- está la creación de el-pan-nuestro-de-cada-día. La comunidad entrega un kilo de pan diario a las familias que más mal lo han pasado. En algunos casos estas familias han recibido su pan en la casa de una integrante de la comunidad y, en otros, en el almacén del barrio donde su nombre está registrado para recibir este beneficio. El pan, como sabemos, tiene un alto valor simbólico: representa aquello sin lo cual la vida es imposible y al Cristo que se comparte en la misa. Las ayudas, en pleno invierno, también han consistido en kerosene y gas, canastas de alimentos, remedios y pañales.
El caso de la Comunidad Enrique Alvear es evangélico. ¿Cómo ha posible ayudar con tantas restricciones y tan pocos recursos? La nuestra es una comunidad que los domingos celebramos la eucaristía unas treinta personas. Las parábolas de Jesús nos recuerdan que lo pequeño y aparentemente insignificante puede ser principio de grandes cosas. La búsqueda de recursos es todo un capítulo.
Los recursos han provenido, en primer lugar, de la canasta que al pie del altar recibe domingo a domingo alimentos no perecibles. Además, los mismos integrantes de la comunidad han puesto dinero de sus bolsillos. Esto no ha sido suficiente. Un comité creado a efecto de recabar ha salido a buscar ayudas fuera. Estos han llegado de sectores medios y altos de Santiago que han colabora muy generosamente. Algunas de estas personas han acudido directamente a las ollas, y no ha faltado quien ha regalado otros instrumentos, como el caso de un empresario que donó cajas plásticas para guardar los comestibles y basureros, y para llevar la comida a las casas de las familias enfermas de covid.
El caso, como digo, recuerda los tiempos de Jesús. Cuando se tiene mente y corazón para acabar con el sufrimiento de los demás, los recursos llegan no se sabe cómo. En los sectores en que la comunidad ha querido levantar al prójimo caído a la vera del camino, ha podido darse almuerzos a unas 200 personas diarias y 75 familias ha recibido el-pan-nuestro-de-cada-día. En los peores momentos se llegó a ayudar diariamente a mil personas. Un evangelista del Nuevo Testamento diría, sí, con cinco panes y dos peces alcanza y sobran muchos canastos.
A la comunidad le consta que distintas partes los pobladores se han sorprendido con estos esfuerzos de generosidad. Han sabido de nuestra existencia y, en todo caso, han sabido que cuentan con nosotros. El eco de tanta entrega ha sido muy positivo. No es para vanagloriarse, porque en estas circunstancias la comunidad ha sido confirmada por el Señor en su misión samaritana.
Durante 2020 la comunidad no pudo celebrar la eucaristía, pero realizó liturgias de la Palabra online en las cuales fue posible saber qué estaba ocurriendo y vibrar, sufrir y solidarizar por los pobladores. Entre todos hemos pudimos comprobar que la apertura de comunidad a la realidad del país y a la del barrio, atenta a la acción de Dios en el acontecimiento y a las necesidades más hondas de los demás, oxigena a la comunidad y le hace crecer. Ha sido conmovedor oír de las personas que colaboran en las ollas y los otros servicios el entusiasmo de entregarse gratuitamente a los demás. Nos hemos enterado de gestos de una generosidad sin par. Por ejemplo, el del caso de una olla que compartía sus alimentos con otras seis ollas de la comuna. Esta generosidad ha sido también causa de mucha alegría. Hemos captado con mayor claridad que la generosidad y la alegría son dos nombres del Evangelio. Una de las voluntarias en la olla de Esperanza Andina me decía: “nuestra alegría es la alegría de la gente que viene a buscar su almuerzo”. Registré en la memoria esta frase. La entrega sacrificada y entusiasta indica por dónde seguir.
 La palabra “tras” significa después de, más allá de, una superación de lo que hubo antes, un salto. Ella favorece varias combinaciones. Un de estas es tras-cender. Otra, trans-mitir. Hagamos jugar ambas palabras. El juego consiste en responder esta pregunta: ¿habrá algo “trascendente” después de la pandemia que merezca ser “transmitido” a las siguientes generaciones? ¿Algo importante que haya de ser aprendido para luego ser enseñado?
La palabra “tras” significa después de, más allá de, una superación de lo que hubo antes, un salto. Ella favorece varias combinaciones. Un de estas es tras-cender. Otra, trans-mitir. Hagamos jugar ambas palabras. El juego consiste en responder esta pregunta: ¿habrá algo “trascendente” después de la pandemia que merezca ser “transmitido” a las siguientes generaciones? ¿Algo importante que haya de ser aprendido para luego ser enseñado?
 Apuesto por los pueblos originarios. Harán un gran aporte al país y al proceso constituyente en particular. Miro de reojo a quienes digan lo contrario. Los anoto en una libretita.
Apuesto por los pueblos originarios. Harán un gran aporte al país y al proceso constituyente en particular. Miro de reojo a quienes digan lo contrario. Los anoto en una libretita. Chile ha sido fuertemente impactado por el covid 19. Antes que se declarara la pandemia, el país había lamentado un estallido social extremadamente violento y con penosas consecuencias para mucha gente que sufrió la destrucción de sus bienes, perdió su trabajo o fue víctima del pánico. Esta situación recién se encausó por vías institucionales el 25 de octubre de 2020. Este día el 80% de la población votó en favor de la redacción de una nueva constitución, lo que fue visto como un gran triunfo por muchas personas que, no habiendo recurrido a la violencia mencionada, compartían la indignación que la motivaba por los abusos generados a causa del neoliberalismo. La pandemia de covid 19 lo empeoró todo a un grado insospechado: se enfermó gente, murieron muchos, se agudizó la cesantía, aumentó el hambre y se multiplicaron los miedos. En la actualidad la población está estresada tanto económica como psíquicamente.
Chile ha sido fuertemente impactado por el covid 19. Antes que se declarara la pandemia, el país había lamentado un estallido social extremadamente violento y con penosas consecuencias para mucha gente que sufrió la destrucción de sus bienes, perdió su trabajo o fue víctima del pánico. Esta situación recién se encausó por vías institucionales el 25 de octubre de 2020. Este día el 80% de la población votó en favor de la redacción de una nueva constitución, lo que fue visto como un gran triunfo por muchas personas que, no habiendo recurrido a la violencia mencionada, compartían la indignación que la motivaba por los abusos generados a causa del neoliberalismo. La pandemia de covid 19 lo empeoró todo a un grado insospechado: se enfermó gente, murieron muchos, se agudizó la cesantía, aumentó el hambre y se multiplicaron los miedos. En la actualidad la población está estresada tanto económica como psíquicamente. La Iglesia Católica en Chile declina. Entre los años 2006 y 2019 las personas que se identificaban con ella han disminuido prácticamente en un tercio (Encuesta Bicentenario, PUC). Es difícil encontrar un caso parecido en el mundo.
La Iglesia Católica en Chile declina. Entre los años 2006 y 2019 las personas que se identificaban con ella han disminuido prácticamente en un tercio (Encuesta Bicentenario, PUC). Es difícil encontrar un caso parecido en el mundo. La Plaza Brasil es un mundo de mundos. Suelo salir a caminar por el barrio, trato de hacerlo todos los días, doy la vuelta a la plaza y constato la convivencia pacífica y alegre de gente tan distinta que incluso yo mismo he llegado a sentirme incluido?
La Plaza Brasil es un mundo de mundos. Suelo salir a caminar por el barrio, trato de hacerlo todos los días, doy la vuelta a la plaza y constato la convivencia pacífica y alegre de gente tan distinta que incluso yo mismo he llegado a sentirme incluido? Entre el nacimiento de Jesús y la situación del país se da una conexión subterránea extraordinaria. También en Chile la esperanza, a muchos los moviliza y les hará triunfar. Así lo creyó una pareja Galilea hace más de dos mil años y logró salir adelante.
Entre el nacimiento de Jesús y la situación del país se da una conexión subterránea extraordinaria. También en Chile la esperanza, a muchos los moviliza y les hará triunfar. Así lo creyó una pareja Galilea hace más de dos mil años y logró salir adelante. Carlos Peña pone a los católicos una pregunta decisiva. ¿Puede un político católico aportar algo en la sociedad que no lo aporten otros u otras disciplinas? El rector critica la facilidad con que Ignacio Walker acomoda los valores del cristianismo a los valores de la época en vez contradecirlos.
Carlos Peña pone a los católicos una pregunta decisiva. ¿Puede un político católico aportar algo en la sociedad que no lo aporten otros u otras disciplinas? El rector critica la facilidad con que Ignacio Walker acomoda los valores del cristianismo a los valores de la época en vez contradecirlos. Carlos Peña presenta y critica el libro de Ignacio Walker Cristianos sin cristiandad. Lo hace en virtud de argumentos teológicos, aunque declara no ser teólogo. Me alegra que lo haga. Cualquier persona debiera poder hablar de Dios o discutir su existencia. Por mi parte también leí el libro, asistí a la presentación y creo que la opinión que Peña tiene del cristianismo carece de fundamentos sólidos.
Carlos Peña presenta y critica el libro de Ignacio Walker Cristianos sin cristiandad. Lo hace en virtud de argumentos teológicos, aunque declara no ser teólogo. Me alegra que lo haga. Cualquier persona debiera poder hablar de Dios o discutir su existencia. Por mi parte también leí el libro, asistí a la presentación y creo que la opinión que Peña tiene del cristianismo carece de fundamentos sólidos. Se oye decir que sin violencia no se habría tomado conciencia de las injusticias padecidas por los chilenos los últimos años y, en consecuencia, no se hubiera conseguido la salida civilizada que el país se esfuerza en darse. Pero, ¿se puede respaldar tan fácilmente esta hipótesis? ¿No ha podido haber otra manera de encarar la desigualdad (en dignidad), la inequidad (en distribución de los bienes) y los abusos (en letras chicas, colusiones, tramitaciones, salas de espera y otros)?
Se oye decir que sin violencia no se habría tomado conciencia de las injusticias padecidas por los chilenos los últimos años y, en consecuencia, no se hubiera conseguido la salida civilizada que el país se esfuerza en darse. Pero, ¿se puede respaldar tan fácilmente esta hipótesis? ¿No ha podido haber otra manera de encarar la desigualdad (en dignidad), la inequidad (en distribución de los bienes) y los abusos (en letras chicas, colusiones, tramitaciones, salas de espera y otros)? No se trata solo de cambiar una constitución. Está en juego la re-constitución del país que una nueva constitución pueda hacer viable. El futuro ha quedado entregado a la creatividad. Es la hora de una creación.
No se trata solo de cambiar una constitución. Está en juego la re-constitución del país que una nueva constitución pueda hacer viable. El futuro ha quedado entregado a la creatividad. Es la hora de una creación.