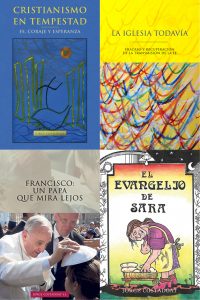Hola hermana, Hola hermano,
Te hago una pregunta fácil: ¿te gustan las papas fritas? ¡A quién no! Si te ofrecen dos empanadas: una de pino y una de queso. ¿Por cuál empiezas? Yo elijo la de queso. Después la de pino. Con vino, obvio. Sin copete no hay celebración. Una piscola, una buena conversa, amigos, amigas, música…
Hay que pasarlo bien en la vida. Pero atención porque lo bueno hoy puede ser malo mañana. He sabido de jóvenes a los que el copete les está comenzado a hacer mal. Una piscola, muy bien. Dos piscolas, suficiente. Tres piscolas, mmm…. Cuatro ya no. Los baños sucios, meadas fuera del wáter, olor a vómito, arcadas para seguir tomando. ¡Qué onda! Poco estético.
¿Tú qué tal? Más que la estética, me preocupas tú. Te hago una pregunta difícil, perdona que me meta: ¿estás tomando durante la semana? El alcoholismo empieza así. Cuando uno comienza a tomar lo hace libremente. Pero puede llegar el momento en que la necesidad de copete se hace crónica. A mucha gente, mucha, el trago le ha costado la cabeza, la pega y la familia. No ahorras, gastas. Gastas, pero sin considerar que a una hija o hijo tuyo le están faltando zapatos. ¡Para comer a veces! Tomas… aumentan los gritos en la casa. Te hunde la tristeza. La vergüenza. Al final hasta los amigos/as te pueden abandonar. ¿Invitar a alguien que siempre termina diciendo leseras?
A veces las personas recurren al alcohol para pasar las penas. Es comprensible que lo hagan. Pero si los sufrimientos continúan, más todavía si aumentan, tratar de apagarlos empinando el codo no sirve. Si tuviste un problema, dentro de poco tendrás otro más.
Te escribo para animarte no para juzgarte. Ojo. Tal vez estás ya cabreado o cabreada que te llamen la atención. ¡Animo! Te entiendo tan bien. Necesitas la fiesta. No todo pueden ser exigencias. ¡Hasta cuándo te culpan! Estás cansado/a de retos y malos tratos. Los amigos y las amigas divierten. Relajan. Las fiestas son para salir de lo ordinario. Si se baila, se baila. Si se toma, se toma. Si se huevea, se huevea. Pero tú deberías poner los límites. ¿Por qué otros/as deciden por ti? Raya tú la cancha. Sé que es difícil hacerlo. Cuesta hacer algo distinto del resto. No es fácil salirse del círculo.
Si estás pensando en el tema del licor, y te das cuenta que te está gustando mucho, te hago dos recomendaciones. Sácate una selfy. Mírate con cariño. Mira después tu interior. Allí adentro está lo mejor de ti mismo/a. Es una fuerza cósmica. Es fuego. Es una energía positiva que te ha sacado adelante en los momentos más complicados de tu vida. ¿Recuerdas cuándo no dabas más? Hay dentro de ti espíritu. Tú eres espíritu y el espíritu es más que ti. ¡Amate! No estás demás en este mucho. No sobras. Eres indispensable. ¡Ilumina!
Otra cosa: distingue las buenas de las malas amistades. Fíjate con atención. Las malas amistades pueden ser muy buena onda, pero cuando llegue la hora de la verdad no podrás contar con ellas. ¿Te diste cuenta ya de quién es quién? Los buenos amigos y amigas están dispuestos a llevarte en brazos a la casa, o en carretilla. Elige, decide, sé libre. Invoca al espíritu, toma decisiones, sal adelante como lo hiciste otras veces. Agárrate de esa mano amiga que no te soltará nunca. Poco a poco escoge a quienes quieres que sean tu gente amiga de por vida. No rechaces a nadie, pero elige a quienes te alegrarán la vida de verdad. También tú puedes hacerles felices.
Esta es una tercera recomendación: cuida también tú a los demás. ¿Hay alguien a tu alrededor más débil? ¿Abandonado/a por su familia? Es seguro que hay personas que te miran. Quizás te ven más fuerte. Piensan que eres leal. Estarían felices que las cuidaras.